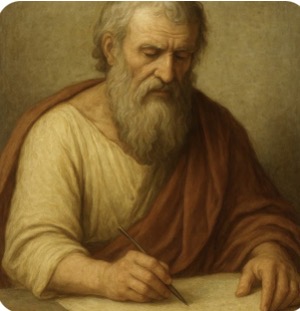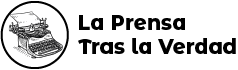|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Un vacío estructural que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento silencioso
Por Doctor Ramón Ceballo
En República Dominicana, hablar de salud mental sigue siendo casi un acto de resistencia. A pesar del incremento alarmante de los trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, adicciones, violencia doméstica y suicidios, el Plan Básico de Salud (PBS) aún no incluye de manera integral los servicios de salud mental.
Esta exclusión no solo refleja un rezago institucional, sino también una visión limitada de la salud, donde lo emocional y lo psicológico siguen siendo tratados como asuntos secundarios o de lujo.
El diseño del sistema de salud dominicano, establecido por la Ley 87-01, priorizó la atención médica tradicional sobre la prevención y el bienestar emocional. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) aún no han desarrollado un esquema que garantice la cobertura continua de consultas psicológicas, terapias familiares o tratamientos psiquiátricos.
Lo poco que el PBS cubre en materia mental suele limitarse a emergencias agudas o internamientos breves, dejando fuera la atención preventiva y el acompañamiento terapéutico. El resultado es un sistema que solo actúa cuando la crisis ya es irreversible.
La exclusión de la salud mental también responde a un profundo estigma cultural. En amplios sectores de la sociedad dominicana persiste la idea de que los problemas mentales son debilidades personales o fallas morales. Esa visión retrógrada impide que se exijan políticas públicas efectivas y ha dejado el campo abierto a la privatización de la atención psicológica.
Las consultas privadas y los medicamentos psiquiátricos se convierten así en un negocio inaccesible para la mayoría. Los seguros complementarios ofrecen coberturas “Premium” para atención psicológica, pero solo a quienes pueden pagarlas. En consecuencia, la desigualdad se amplifica: quienes tienen recursos reciben apoyo, mientras los más vulnerables son abandonados al silencio o al deterioro emocional.
Las estadísticas son elocuentes y preocupantes. Según datos del Ministerio de Salud Pública (2024) y de la OMS, los trastornos mentales afectan a más del 20 % de la población dominicana, lo que equivale a más de dos millones 400 mil personas con algún tipo de afección psicológica o psiquiátrica.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte, además, que República Dominicana figura entre los países del Caribe con mayores tasas de suicidio juvenil, reflejo directo de la falta de acceso a servicios de prevención y atención oportuna.
Las consecuencias sociales de esta omisión estatal son múltiples y devastadoras, el aumento de los feminicidios, filicidios y hechos de violencia doméstica y comunitaria; el incremento del ausentismo laboral y la baja productividad; la deserción escolar de adolescentes afectados por depresión o ansiedad; y la incidencia creciente de accidentes de tránsito y laborales relacionados con el estrés, el insomnio y los trastornos emocionales no tratados.
En conjunto, estos fenómenos revelan que la exclusión de la salud mental del sistema público no es solo un problema sanitario, sino una crisis social de gran magnitud, cuyos costos humanos y económicos se multiplican cada año ante la indiferencia de las autoridades.
Se hace necesaria una reforma impostergable, para Incluir la salud mental en el Plan Básico de Salud, pues ya no es un lujo, es una necesidad. No puede haber salud sin salud mental, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La cobertura debe contemplar consultas psicológicas, terapias individuales y grupales, acceso a medicamentos, hospitalización y programas comunitarios de prevención.
Asimismo, urge fortalecer la red pública de atención psicológica, dotando de personal especializado a los hospitales regionales y de tercer nivel, en los cuales deben crearse unidades de intervención en crisis, y garantizar el acceso gratuito a tratamientos para personas de escasos recursos.
Esta es una deuda del Estado dominicano, porque negar la atención en salud mental a una población de más de dos millones cuatrocientos mil dominicanos, es negar la humanidad de las personas. En una sociedad atravesada por la violencia, la desigualdad y la precariedad, el sufrimiento emocional se convierte en un problema colectivo.
Por eso, la exclusión de la salud mental del plan básico no es solo una falla técnica: es una deuda moral y social del Estado dominicano con su pueblo.
La inversión en salud mental no debe verse como un gasto, sino como una apuesta por la cohesión social, la productividad y la dignidad humana. Incluirla en el PBS sería un paso histórico hacia un modelo de bienestar más justo, humano y equitativo.
Mientras la salud mental siga fuera del sistema, miles de dominicanos seguirán sufriendo en silencio, invisibles ante las estadísticas y olvidados por las políticas públicas.
¿Que dice el gobierno y los líderes políticos que aspiran a dirigir el Estado?
¿Porque el Plan Básico de Salud no cubre la salud mental en República Dominicana?
Un vacío estructural que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento silencioso
Por Doctor Ramón Ceballo
En República Dominicana, hablar de salud mental sigue siendo casi un acto de resistencia. A pesar del incremento alarmante de los trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, adicciones, violencia doméstica y suicidios, el Plan Básico de Salud (PBS) aún no incluye de manera integral los servicios de salud mental.
Esta exclusión no solo refleja un rezago institucional, sino también una visión limitada de la salud, donde lo emocional y lo psicológico siguen siendo tratados como asuntos secundarios o de lujo.
El diseño del sistema de salud dominicano, establecido por la Ley 87-01, priorizó la atención médica tradicional sobre la prevención y el bienestar emocional. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) aún no han desarrollado un esquema que garantice la cobertura continua de consultas psicológicas, terapias familiares o tratamientos psiquiátricos.
Lo poco que el PBS cubre en materia mental suele limitarse a emergencias agudas o internamientos breves, dejando fuera la atención preventiva y el acompañamiento terapéutico. El resultado es un sistema que solo actúa cuando la crisis ya es irreversible.
La exclusión de la salud mental también responde a un profundo estigma cultural. En amplios sectores de la sociedad dominicana persiste la idea de que los problemas mentales son debilidades personales o fallas morales. Esa visión retrógrada impide que se exijan políticas públicas efectivas y ha dejado el campo abierto a la privatización de la atención psicológica.
Las consultas privadas y los medicamentos psiquiátricos se convierten así en un negocio inaccesible para la mayoría. Los seguros complementarios ofrecen coberturas “Premium” para atención psicológica, pero solo a quienes pueden pagarlas. En consecuencia, la desigualdad se amplifica: quienes tienen recursos reciben apoyo, mientras los más vulnerables son abandonados al silencio o al deterioro emocional.
Las estadísticas son elocuentes y preocupantes. Según datos del Ministerio de Salud Pública (2024) y de la OMS, los trastornos mentales afectan a más del 20 % de la población dominicana, lo que equivale a más de dos millones 400 mil personas con algún tipo de afección psicológica o psiquiátrica.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte, además, que República Dominicana figura entre los países del Caribe con mayores tasas de suicidio juvenil, reflejo directo de la falta de acceso a servicios de prevención y atención oportuna.
Las consecuencias sociales de esta omisión estatal son múltiples y devastadoras, el aumento de los feminicidios, filicidios y hechos de violencia doméstica y comunitaria; el incremento del ausentismo laboral y la baja productividad; la deserción escolar de adolescentes afectados por depresión o ansiedad; y la incidencia creciente de accidentes de tránsito y laborales relacionados con el estrés, el insomnio y los trastornos emocionales no tratados.
En conjunto, estos fenómenos revelan que la exclusión de la salud mental del sistema público no es solo un problema sanitario, sino una crisis social de gran magnitud, cuyos costos humanos y económicos se multiplican cada año ante la indiferencia de las autoridades.
Se hace necesaria una reforma impostergable, para Incluir la salud mental en el Plan Básico de Salud, pues ya no es un lujo, es una necesidad. No puede haber salud sin salud mental, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La cobertura debe contemplar consultas psicológicas, terapias individuales y grupales, acceso a medicamentos, hospitalización y programas comunitarios de prevención.
Asimismo, urge fortalecer la red pública de atención psicológica, dotando de personal especializado a los hospitales regionales y de tercer nivel, en los cuales deben crearse unidades de intervención en crisis, y garantizar el acceso gratuito a tratamientos para personas de escasos recursos.
Esta es una deuda del Estado dominicano, porque negar la atención en salud mental a una población de más de dos millones cuatrocientos mil dominicanos, es negar la humanidad de las personas. En una sociedad atravesada por la violencia, la desigualdad y la precariedad, el sufrimiento emocional se convierte en un problema colectivo.
Por eso, la exclusión de la salud mental del plan básico no es solo una falla técnica: es una deuda moral y social del Estado dominicano con su pueblo.
La inversión en salud mental no debe verse como un gasto, sino como una apuesta por la cohesión social, la productividad y la dignidad humana. Incluirla en el PBS sería un paso histórico hacia un modelo de bienestar más justo, humano y equitativo.
Mientras la salud mental siga fuera del sistema, miles de dominicanos seguirán sufriendo en silencio, invisibles ante las estadísticas y olvidados por las políticas públicas.
¿Que dice el gobierno y los líderes políticos que aspiran a dirigir el Estado?